

Literatura
Murió Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013
La escritora canadiense Alice Munro, galardonada con el Premio Nobel de Literatura y cuyos relatos sobre los amores y tribulaciones de las mujeres de un pequeño pueblo de su tierra natal la convirtieron en una aclamada maestra del relato corto, murió el lunes a los 92 años, informó el diario Globe and Mail.
El Globe, citando a miembros de su familia, afirmó el martes que Munro padecía demencia desde hacía al menos una década.
Munro publicó más de una decena de colecciones de cuentos y fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2013.
Sus historias exploraban el sexo, el anhelo, el descontento, el envejecimiento, el conflicto moral y otros temas en entornos rurales con los que estaba íntimamente familiarizada: pueblos y granjas de la provincia canadiense de Ontario, donde vivía. Era experta en desarrollar personajes complejos en las limitadas páginas de un relato corto.
Munro, que escribía sobre gente corriente con claridad y realismo, fue comparada a menudo con Antón Chéjov, el autor ruso del siglo XIX conocido por sus brillantes relatos cortos, una comparación que la Academia Sueca citó al concederle el Premio Nobel.
La Academia la calificó de “maestra del relato corto contemporáneo”: “Sus textos presentan a menudo descripciones de sucesos cotidianos pero decisivos, una especie de epifanías, que iluminan la historia circundante y dejan que las preguntas existenciales aparezcan en un relámpago”.
En una entrevista concedida a la Canadian Broadcasting Corporation tras ganar el Nobel, Munro declaró: “Creo que mis relatos han tenido una difusión bastante notable para ser relatos cortos, y realmente espero que esto haga que la gente vea el relato corto como un arte importante, no sólo como algo con lo que se juega hasta tener escrita una novela”.
Entre sus obras figuran: “Danza de las sombras felices” (1968), “La vida de las mujeres” (1971), “¿Quién te crees que eres?” (1978), “Las lunas de Júpiter” (1982), “Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio” (2001), “Fugitiva” (2004), “La vista desde Castle Rock” (2006), “Demasiada felicidad” (2009) y “Querida vida” (2012).
Los personajes de sus historias eran a menudo niñas y mujeres que llevan vidas aparentemente poco excepcionales, pero luchan contra tribulaciones que van desde los abusos sexuales y los matrimonios asfixiantes hasta el amor reprimido y los estragos de la edad.
Su historia de una mujer que empieza a perder la memoria y acepta ingresar en una residencia de ancianos, titulada “El oso atravesó la montaña”, de “Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio”, fue adaptada a la película nominada al Oscar en 2006 “Lejos de ella”, dirigida por la también canadiense Sarah Polley.

Vergüenza y pudor
La novelista canadiense Margaret Atwood, que escribió en The Guardian después de que Munro ganara el Nobel, resumió su obra.
“La vergüenza y el pudor son fuerzas motrices para los personajes de Munro, del mismo modo que el perfeccionismo en la escritura ha sido una fuerza motriz para ella: conseguirlo, hacerlo bien, pero también la imposibilidad de ello. Munro relata el fracaso mucho más a menudo que el éxito, porque la tarea del escritor lleva el fracaso incorporado”.
El relato corto, un estilo más popular en el siglo XIX y principios del XX, lleva mucho tiempo relegado a un segundo plano frente a la novela en el gusto popular -y a la hora de atraer premios-. Pero Munro era capaz de infundir a sus relatos cortos una riqueza argumental y una profundidad de detalles que suelen ser más propias de las novelas largas.
“Durante años y años pensé que los relatos eran sólo para practicar, hasta que tuviera tiempo de escribir una novela. Luego descubrí que eran lo único que podía hacer y así lo afronté”, declaró Munro a la revista New Yorker en 2012.
Fue la segunda escritora nacida en Canadá en ganar el Nobel de Literatura, pero la primera con una identidad claramente canadiense. Saul Bellow, que ganó en 1976, nació en Quebec pero se crio en Chicago y era considerado un escritor estadounidense.
Munro también ganó el Premio Internacional Man Booker en 2009 y el Premio Giller -el galardón literario canadiense de mayor prestigio- en dos ocasiones.
Alice Laidlaw nació el 10 de julio de 1931 en Wingham, un pequeño pueblo de la región del suroeste de Ontario que sirve de escenario a muchos de sus relatos, en el seno de una familia de granjeros con dificultades económicas, y empezó a escribir en la adolescencia.
Munro empezó a escribir relatos cortos mientras se quedaba en casa. Su intención era escribir una novela algún día, pero con tres hijos nunca encontró el tiempo necesario. La autora empezó a labrarse una reputación cuando sus relatos empezaron a publicarse en el New Yorker en la década de 1970.
Se casó con James Munro en 1951 y se trasladó a Victoria (Columbia Británica), donde ambos regentaron una librería. Tuvieron cuatro hijas -una murió a las pocas horas de nacer- antes de divorciarse en 1972. Después, Munro regresó a Ontario. Su segundo marido, el geógrafo Gerald Fremlin, murió en abril de 2013.
En 2009, Munro reveló que se había sometido a una operación de bypass cardíaco y que había recibido tratamiento contra el cáncer.
(Información de Ismail Shakil y David Ljunggren. Editado en español por Javier Leira y Juana Casas, Reuters).

Literatura
La Feria del Libro lanzó el primer Fellowship editorial y anunció a los seis ganadores

La 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires incorporará este año una nueva instancia de intercambio profesional con el lanzamiento del Encuentro Editorial Buenos Aires: Fellowship FIL Buenos Aires 2026, un programa destinado a acercar a editores internacionales al mercado editorial argentino.
La iniciativa fue impulsada por la Fundación El Libro como parte de la llamada “edición de oro” de la feria y busca fortalecer los vínculos entre la industria editorial local y el circuito internacional. El programa permitirá que profesionales extranjeros participen de actividades específicas durante las Jornadas Profesionales y tomen contacto directo con editores, agentes y autores del país.
“Era una deuda pendiente para nosotros y me enorgullece muchísimo poder anunciarlo en este ámbito”, afirmó Christian Rainone cuando adelantó el lanzamiento del fellowship durante un acto realizado en la Feria del Libro de Guadalajara 2025.
El programa se financia con recursos propios de la Fundación El Libro y cuenta además con el apoyo de PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional.
Para esta primera edición fueron seleccionados seis profesionales del sector editorial entre más de 150 postulaciones provenientes de 37 países, quienes participarán de una agenda de actividades orientadas a conocer el ecosistema editorial argentino, sus autores y oportunidades de cooperación internacional.
Entre los elegidos se encuentra Alexia Caizzi, editora de la histórica casa italiana Giulio Einaudi Editore, con sede en Turín. Formada en Italia y Francia, Caizzi se especializa en literatura extranjera y trabaja especialmente con ficción en lengua francesa y española. Fundada en 1933, la editorial Einaudi se caracteriza por un catálogo que combina narrativa, ensayo y pensamiento crítico, y que reúne tanto clásicos como nuevas voces literarias.
También fue seleccionada Susana Baptista, editora del Grupo Porto Editora, el mayor conglomerado editorial de Portugal. Con dos décadas de experiencia en el ámbito del libro infantil, Baptista ha trabajado en desarrollo editorial, adquisición de derechos y gestión de licencias, además de representar a la compañía en ferias internacionales del libro. Porto Editora integra edición, distribución y venta minorista, además de operar la principal plataforma de libros electrónicos del país.
Desde Estados Unidos participará Kathleen Merz, directora editorial de Eerdmans Books for Young Readers (EBYR). Vinculada a la editorial desde 2009, Merz ha trabajado con creadores de distintos países en libros ilustrados y de no ficción para jóvenes que han recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el Batchelder Award y el Caldecott Honor.
La lista sigue con Jolijn Swager, editora de Volt Children’s Books, en Ámsterdam. Su trabajo abarca publicaciones para lectores de entre 0 y 20 años, tanto de ficción como de no ficción. Volt forma parte del mismo grupo que la editorial Querido Children’s Books y se especializa en descubrir nuevas voces de la literatura infantil y juvenil.
Otra de las seleccionadas es Leticia Vila-Sanjuán, directora de scouting internacional en Maria B. Campbell Associates, agencia con sede en Nueva York que asesora a editoriales de 19 países en la búsqueda de títulos para traducción, publicación o adaptación audiovisual. Nacida en Barcelona, Vila-Sanjuán trabajó como agente literaria y editora freelance y obtuvo en 2019 una beca Fulbright para estudiar edición en Pace University.
El grupo de fellows se completa con Rory Williamson, editor de la editorial británica Pushkin Press, donde trabaja con ficción literaria, no ficción traducida y clásicos modernos. Williamson fue finalista del TA First Translation Prize por la edición de la traducción de “A Last Supper of Queer Apóstoles”, del escritor chileno Pedro Lemebel, y ha trabajado con autores como Gabriela Wiener, Leila Guerriero, Agustina Bazterrica y Benjamín Labatut.
El jurado que seleccionó a los participantes estuvo integrado por Ramiro Villalba (Editorial AZ), Luciana Kirschenbaum (Limonero), el escritor Sergio Olguín, Claudio Iannini (Editorial Granica), Alejandra Ramírez (Grupo Planeta), Abel Moretti (FAIGA) y Sebastián Helou, presidente de la Comisión de Profesionales.
La incorporación del fellowship se suma a las Jornadas Profesionales, que este año celebrarán su 40º aniversario. Entre el 21 y el 23 de abril, la feria reunirá a editores, libreros, traductores, ilustradores y agentes literarios con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales, analizar tendencias del sector y promover la profesionalización de la cadena del libro.
Durante esos días se desarrollarán también actividades como el Ciclo Miradas de la industria editorial, el Espacio Tendencias, jornadas para ilustradores, traductores y bibliotecarios, la Jornada Académica de Edición, el Encuentro para Libreros 2026, además de consultorías profesionales, talleres sobre accesibilidad editorial y un foro dedicado al creciente mercado del audiolibro.
Literatura
Por su trayectoria cultural, Alejandro Dolina el Doctorado Honoris Causa de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el Doctorado Honoris Causa, su máxima distinción académica, al escritor, músico, compositor, conductor radial y actor Alejandro Dolina, de 81 años, en reconocimiento a su trayectoria cultural y a su aporte al pensamiento y la producción artística en la Argentina.
En dialogo con la agencia Noticias Argentinas, el escritor manifestó que está “contento, sorprendido y perplejo” al ser destacado por la entidad educativa.
Esta decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad, cuyos considerandos destacan el recorrido intelectual del autor, que realizó estudios en disciplinas como Letras, Historia y Música y desarrolló una extensa obra literaria y mediática a lo largo de varias décadas.
Entre sus libros más conocidos figuran “Crónicas del Ángel Gris” y “Notas al pie”, obras que con el paso del tiempo se convirtieron en referencias de la literatura argentina contemporánea por su particular combinación de humor, reflexión filosófica y relato fantástico.
El reconocimiento fue impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales por el vicedecano Diego de Charras, junto con la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval, y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca.
En la resolución, la UBA también enumera algunas de las distinciones que recibió Dolina a lo largo de su carrera, entre ellas el Premio Konex Diploma al Mérito en 1991, cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2013 y el Martín Fierro de Oro en 2022. Además, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2001 y Visitante Ilustre de Montevideo en 2003.
Nacido en 1944, Dolina se consolidó como una de las voces más singulares de la cultura argentina al combinar literatura, filosofía, música y humor en distintos formatos. Su obra más emblemática, “Crónicas del Ángel Gris”, publicada en 1988, reúne relatos ambientados en un barrio imaginario del oeste del conurbano bonaerense y con el tiempo se convirtió en un libro de culto que incluso fue adaptado al teatro musical.
La popularidad masiva del autor llegó también a través de la radio. Desde mediados de la década de 1980 conduce “La venganza será terrible”, uno de los programas más influyentes y longevos del país, donde dialoga con el público sobre literatura, historia, filosofía y vida cotidiana a partir de un estilo que mezcla improvisación, humor y reflexión.
A lo largo de su carrera, Dolina también participó en televisión, cine y teatro. Entre otros proyectos, fue creador, guionista y protagonista del ciclo televisivo “Recordando el show de Alejandro Molina” (2011), además de intervenir en distintos programas y producciones audiovisuales.
La resolución del Consejo Superior recuerda además el homenaje realizado en su barrio de infancia con la inauguración del “Paseo del Ángel Gris” en Caseros en agosto de 2014, un espacio dedicado a celebrar el universo narrativo construido por el autor.
Con esta distinción, Dolina se suma a una extensa lista de personalidades reconocidas por la Universidad de Buenos Aires por su contribución a la cultura, el pensamiento y la vida pública. Entre ellas figuran el escritor Ernesto Sábato, el semiólogo italiano Umberto Eco, el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el filósofo alemán Jürgen Habermas y el historiador italiano Carlo Ginzburg.
En el ámbito de la música y la cultura popular también fueron distinguidos el compositor Charly García, el cantautor español Joaquín Sabina, el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim y el grupo humorístico-musical Les Luthiers, además de figuras vinculadas a los derechos humanos y al pensamiento político como Estela de Carlotto y el filósofo argentino Ernesto Laclau.
Con el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa, la UBA reconoce en Dolina a una figura que durante décadas construyó una obra singular, capaz de cruzar literatura, radio y música con una mirada filosófica y popular a la vez.
Historias Reflejadas
“Sonrisas guardadas”

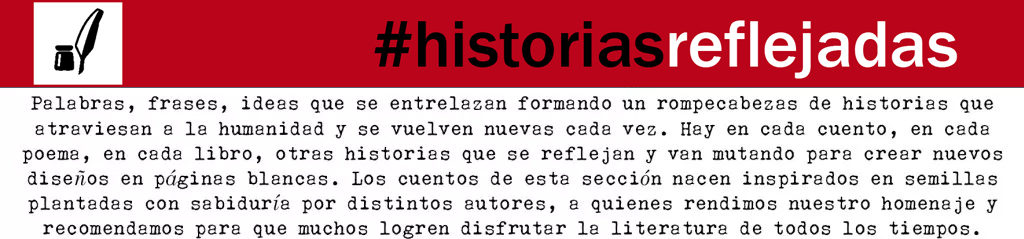
Sonrisas guardadas
La risa, como las palabras, se escondía dentro de la boca. Uno podía percibir su presencia, el gusto que dejaba entre los dientes, su sabor dulce pegado a la lengua. Sin embargo, adentro llovía y la risa no se atrevía a salir.
Una tormenta de bronca avanzaba por los ojos, el viento curvaba las pestañas y volaba los pensamientos, pura furia de nubes densas. Entonces llovían las lágrimas. Y se inundaban los espacios de aquí y de allá, como si cada pena fuera líquida y no se pareciera a ninguna otra, como si la risa buscara el sol de las palabras para asomarse en sus bocas.
Andrea Viveca Sanz
Se reflejan en esta historia los siguientes libros: “Valentín se parece a”, de Graciela Montes con ilustraciones de Martín Morón; “A Luciano se le va la mano”, de Adela Basch con ilustraciones de Mariano Martín; “La niña más intensa del mundo”, de Pablo Medici; y “Así soy yo”, de Mariángeles Reymondes.








Debe estar conectado para enviar un comentario.