

Literatura
Reeditan la obra completa de Bob Dylan
Por Juan Rapacioli
Bob Dylan, nombre fundamental de la cultura popular del siglo XX, reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, es un artista incomparable que cambió para siempre la forma de comprender la canción estadounidense, a través de un complejo trabajo con el lenguaje que se puede ver reflejado en sus “Letras Completas”, una publicación monumental que abarca más de 50 años de incansable producción poética.
“Mucha agua bajo el puente, y muchas otras cosas. No se levanten caballeros, solo estoy de paso”, dice Dylan en “Things have changed” (“Las cosas han cambiado”), una de las canciones de su disco “Time out of mind” que parece definir, de alguna manera, el modo audaz, movedizo, irónico y lúcido del artista nacido como Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941.
Ganador del Premio Nobel de Literatura 2016 “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”, Dylan condensa, en una misma persona, la figura del poeta disconforme con la sociedad, el activista social, el trovador iluminado, el hombre religioso, el ídolo de masas y el artista de culto que sigue recorriendo el mundo con su Never Ending Tour.
Dylan, que de alguna manera inventó un género literario con recursos musicales, es tal vez el artista más influyente de su generación: antes de morir, el poeta y cantante canadiense Leonard Cohen dijo que el Nobel a Dylan era “como ponerle una medalla al Everest”; el músico estadounidense Tom Waits afirmó que “ninguna voz es mayor que la de Dylan”, y Bruce Springsteen se refirió a Dylan como el padre de su país.
La gran publicación bilingüe de “Letras Completas”, a cargo del sello español Malpaso Ediciones, se completa con la nueva edición bilingüe de “Tarántula”, una suerte de poemario escrito por Dylan a modo de monólogo interior en 1965, y “Crónicas. Volumen 1”, publicado en 2004, que traza un recorrido por su propia vida a partir de una historia de la música americana mezclada con recuerdos, anécdotas, reflexiones y pensamientos.
José Moreno, Pablo Gianera, Horacio Fiebelkorn, Mario Arteca, Martín Zariello y Juan Arabia hablaron con Télam sobre el lenguaje, las lecturas, la influencia, los recursos, los procedimientos y la relevancia cultural de Bob Dylan, el artista de las muchas caras que sigue rodando por la tradición americana.
El traductor José Moreno, que realizó junto a Miquel Izquierdo y Bernardo Domínguez Reyes un monumental trabajo de traducción en estos nuevos volúmenes, dijo que “aparte de las frustraciones comunes a toda traducción de poesía (muchos consideran que los versos son intraducibles), el problema fundamental en el caso de Dylan es, quizá, la enorme variedad de los artificios que emplea y la dificultad (a veces imposibilidad) de verterlos a otra lengua”.
Y menciona: “citas (desde la Biblia o Petrarca a frases tomadas del cine y la televisión), alusiones crípticas (que a menudo se pierden al cambiar de contexto), juegos de palabras, imágenes descabelladas, metáforas impenetrables, registros jergales, modismos, refranes, retruécanos, bromas privadas, etcétera. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que hemos trabajado para una edición bilingüe cuyo objetivo era servir de apoyo (o de puente) para el acceso a las letras originales”.
“Lo más notable es, tal vez, su extrema libertad. Dylan se abre a todas las influencias (cultas o populares), las asimila de una forma algo caótica y las vuelca arrolladoramente en sus letras. Nada lo intimida. Tiene, además, un talento casi instintivo para la creación de imágenes poéticas explosivas (aunque a veces muy oscuras)”, explica el traductor.
Por su parte, el crítico Pablo Gianera sostiene que “sería imposible, además de impropio, estudiar a Dylan desde una perspetiva acotadamente musical. El crítico Christopher Ricks, en su libro ‘Dylan’s Visions of Sin’, habló de un ‘pensamiento equilátero’, hecho de la música propiamente dicha, la voz y las palabras. Es cierto que Dylan, según las épocas, acentuó algunos u otros de esos vértices”.
 Y continúa: “recordemos la frase: ‘Me considero primero un poeta y, en segundo lugar, un músico’. Pero lo notable de Dylan es para mí el modo en que consigue que las palabras mismas funcionen como unidades musicales. Esta virtud depende de una afinación sin fisuras (contra todo lo que pueda suponerse) y una muy particular estrategia para escandir y generar ritmos imprevistos. Por otra parte, las rimas de Dylan son inteligentísimas, en el sentido de que crean un sentido subrepticio”.
Y continúa: “recordemos la frase: ‘Me considero primero un poeta y, en segundo lugar, un músico’. Pero lo notable de Dylan es para mí el modo en que consigue que las palabras mismas funcionen como unidades musicales. Esta virtud depende de una afinación sin fisuras (contra todo lo que pueda suponerse) y una muy particular estrategia para escandir y generar ritmos imprevistos. Por otra parte, las rimas de Dylan son inteligentísimas, en el sentido de que crean un sentido subrepticio”.
Para Gianera, en la influencia de Dylan “está sin duda la sombra de Kerouac, que desde mi punto de vista es más nítida que la de Ginsberg. Es claro que leyó también muy atentamente a T.S. Eliot y a los románticos ingleses. Creo advertir además a veces el perfume de la lírica de Brecht, que imagino que le habrá llegado por la voz de Lotte Lenya, a la que admiraba especialmente. Después y antes y sobre todo, el ‘Libro de los Libros'”.
Sobre su trabajo con el lenguaje, el poeta Horacio Fiebelkorn explica que “tanto en sus canciones iniciales, más volcadas a la protesta social, como en su rumbo posterior, donde explora una zona más vasta de la conciencia y de la lengua, está presente un trabajo muy fino con la palabra, un manejo impecable de los tiempos, los metros fijos, las rimas, imágenes audaces, combinaciones por momentos extravagantes u oscuras, tildadas a veces de “surrealistas”, a falta de mejor cosa para decir”.
“En su lírica se registra el mismo proceso de síntesis que a nivel musical. En Dylan está presente gran parte de lo mejor de la poesía de su país. De algún modo, fue el iniciador de una especie de dinastía de grandes letristas del rock y del folk. O sea, autores con un alto volumen de lecturas encima, como Lou Reed, Robbie Robertson (The Band), Robert Hunter (Grateful Dead), Leonard Cohen, Phil Ochs (su amigo y rival) o el mismo Bowie en Inglaterra, por mencionar solo algunos”, sostiene el poeta.
Otro poeta, Mario Arteca, por su parte, reflexiona sobre el lenguaje de Dylan: “da la impresión que antes de su irrupción, en 1961, esa forma de trabajar historias no existía, o estaba en forma muy incipiente en otros cantantes. El lenguaje de Dylan es directo pero no rudimentario. Y es poético porque da un paso adelante del formato canción. A veces me parece que Dylan es un escritor que devino cantante, despreocupado de la forma y la ejecución de sus canciones, pero con el lenguaje intacto”.
Según el escritor Martín Zariello “solo pensar que Lennon y McCartney modificaron sus líricas al escuchar sus canciones evidencia la huella de Dylan. Pero además de sus letras, también está su voz, que no entra en ningún parámetro estético, y es en sí mismo un instrumento que fue utilizando a lo largo de los años de diferentes maneras. Eso, más cierto hermetismo a la Salinger que lo convirtió en un mito, alcanzan para redondear, sintéticamente, su aporte a la música popular”.
“Creo que Dylan es la continuación por otros medios de grandes líneas de la literatura y de la música popular. Dylan junta a Woody Guthrie con Walt Whitman, los surrealistas y los beatniks. Lo curioso es que en alguna biografía se dice que estaba más interesado Allen Ginsberg en Dylan que al revés. O sea: Dylan no iba a los beatniks, los beatniks iban a él. Un tema como ‘Not dark yet’ podría ser un poema de ‘Fervor de Buenos Aires’, sostiene el creador del blog Ilcorvino.
Y Juan Arabia, poeta y editor, apunta que Dylan “es un hombre de campo, y creo que más bien hizo un aporte desde las tradiciones populares (musicales y experienciales) hacia lo tardíamente denominado ‘cultura de masas’. Es sorprendente cómo Dylan incluye diálogos en sus poemas, relatos o historias orales. Algo poco usual para la época, y más en la poesía”.
“Eso aparece mucho en sus primeros discos, en su claro enfrentamiento con la ciudad de Nueva York, y su condición o emergencia de clase. En Dylan, y esto es casi una excepción en el caso, se produce una fusión entre las tradiciones de la música popular estadounidense (musical y lírica de blues, folk), y lo más alto de la tradición poética: inglesa, francesa, estadounidense”, concluye Arabia.

Literatura
Tres novedades en el nuevo año de Ediciones Bonaerenses
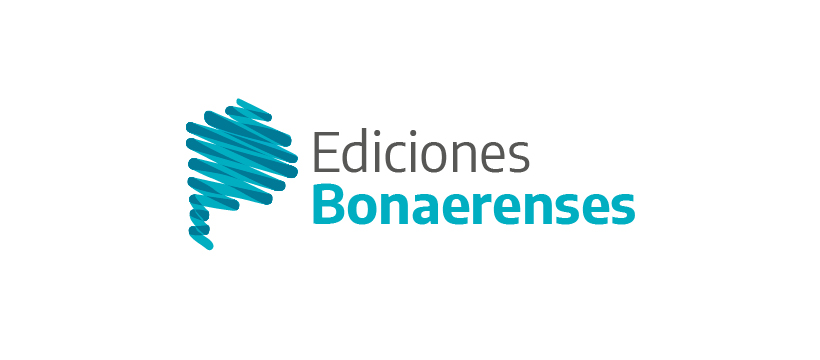
Ediciones Bonaerenses, sello oficial de la provincia de Buenos Aires, comenzó el año con tres nuevas publicaciones:
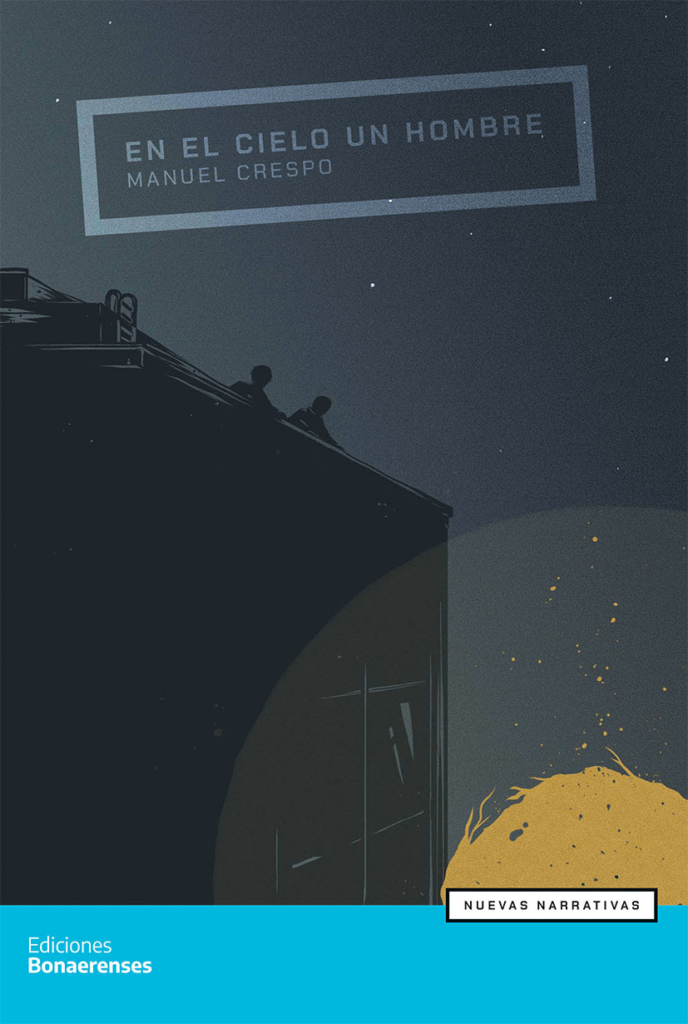
“En el cielo un hombre”, de Manuel Crespo (Chacabuco, 1982), es la novela ganadora del Premio Hebe Uhart de Novela 2025 y se publica dentro de la colección Nuevas Narrativas. Seleccionada de entre 331 obras inéditas, esta historia de prosa precisa y de poética ligeramente distorsionada se inscribe en la mejor tradición de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. La novela comienza cuando un hombre se arroja al vacío desde lo alto de un rascacielos pero, en lugar de estrellarse contra el suelo, queda suspendido en el aire, completamente inmóvil, a 130 metros del suelo… a partir de allí se desencadena una serie de acontecimientos que llevan al lector a repensar el presente y el futuro del mundo que habitamos.
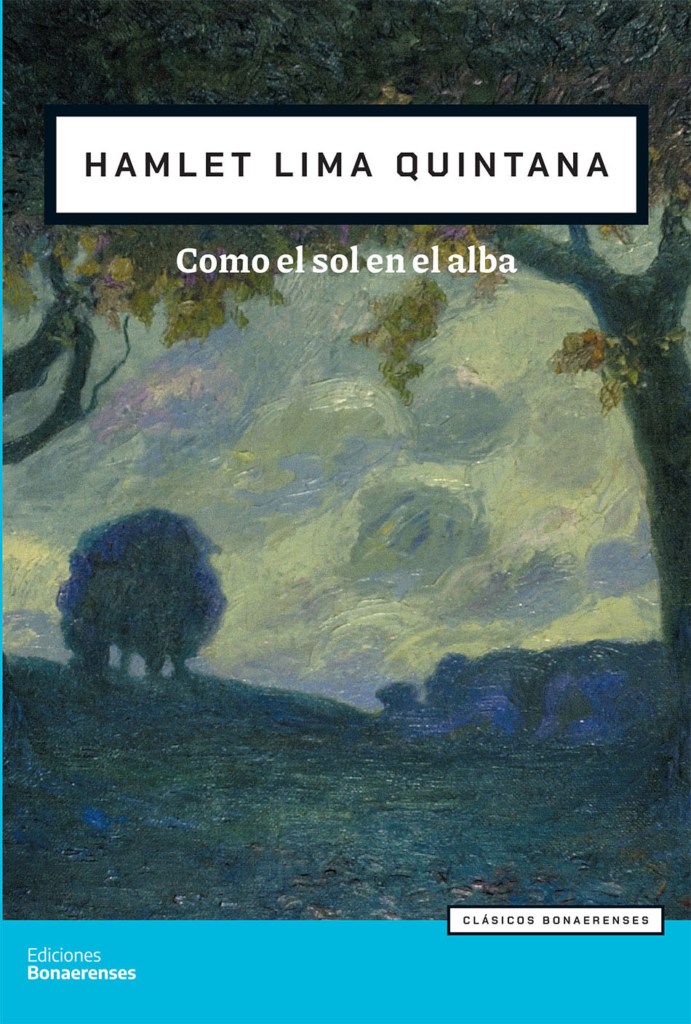
Dentro de la colección Clásicos Bonaerenses sale publicado “Como el sol en el alba”, un libro que reúne cinco libros centrales de la obra poética de Hamlet Lima Quintana (Morón, 1923-2002). Músico, cantor, periodista y escritor, autor de más de 400 canciones entre las que se puede destacar “La amanecida” o “Zamba para no morir” y figura central del Nuevo Cancionero junto a Armando Tejada Gómez o Mercedes Sosa, Lima Quintana fue una figura de gran compromiso político, que se sumó tempranamente a las rondas de Plaza de Mayo y debó exiliarse durante la última dictadura militar. En este volumen pueden apreciarse su estética e intereses a lo largo de diferentes etapas de su vida, etapas que son explicitadas y recorridas en el prólogo a cargo del músico, docente y crítico musical Santiago Giordano.
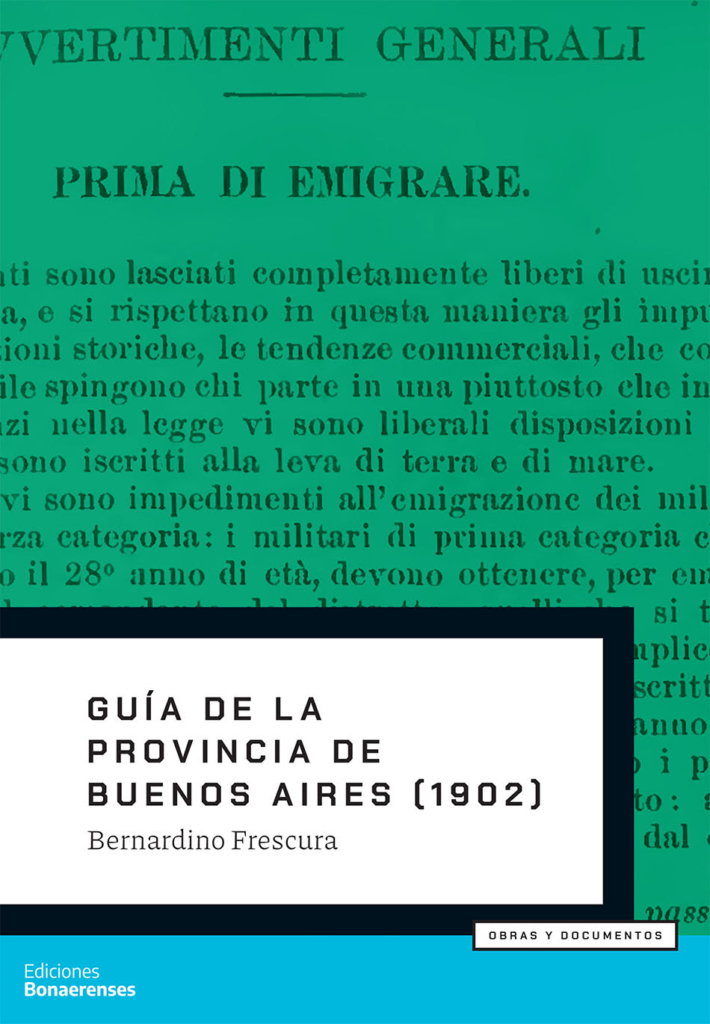
Por último, dentro de la colección Obras y Documentos se publica “Guía de la Provincia de Buenos Aires”, un libro escrito por el profesor y geógrafo Bernardino Frescura y publicado en Roma en 1902 con el objetivo de orientar a los ciudadanos italianos que proyectaban radicarse en la Argentina. En ella se detallan desde el valor de los pasajes de tren hasta las equivalencias de peso, medida y distancia o el tipo de actividad agrícola o ganadera desarrollada en cada región y del profuso tendido ferroviario existente en la época. Con traducción y prólogo de la profesora e historiadora Ana Miravalles, directora del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, hoy la guía permite repensar la inmigración, revisitar la historia de los partidos bonaerenses y, por qué no, agregar detalles inesperados a muchas historias familiares.
Los libros de Ediciones Bonaerenses se imprimen a través de la Dirección Provincial de Impresión y Digitalización del Estado. Los mismos se encuentran disponibles en las bibliotecas públicas y populares de toda la Provincia. Pueden descargarse gratuitamente en formato digital desde la web o adquirirse en formato físico a través de nuestra tienda y en algunas librerías de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.
(Fuente: Prensa Ediciones Bonaerenses)
Literatura
El argentino Eduardo Berti ganó el Premio Roger Caillois por su libro “Faster”
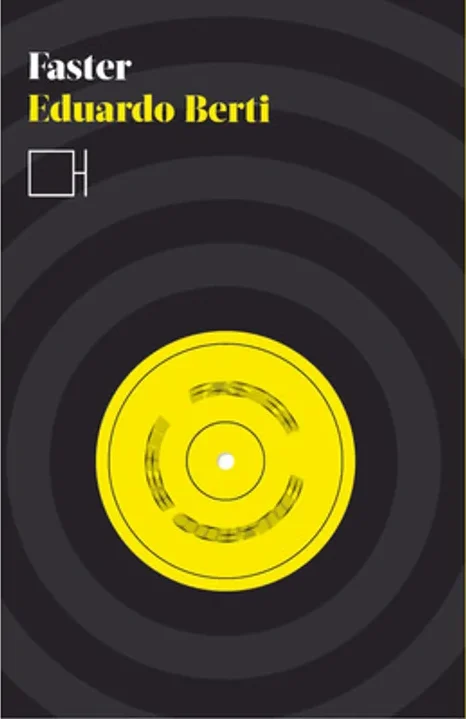
El escritor argentino Eduardo Berti fue distinguido con el Premio Roger Caillois por su novela “Faster”, publicada originalmente en 2019, y se suma así a una destacada lista de autores argentinos que recibieron este reconocimiento, entre ellos Adolfo Bioy Casares, Ricardo Piglia, César Aira, Rodrigo Fresán, Martín Caparrós, Laura Alcoba, Alan Pauls, Samanta Schweblin y Alberto Manguel.
Con este galardón, Berti pasa a integrar también un conjunto internacional de autores de referencia, como los chilenos Roberto Bolaño y José Donoso, los mexicanos Carlos Fuentes y Fabio Morábito, el peruano Mario Vargas Llosa, el guatemalteco Eduardo Halfon, el cubano Leonardo Padura y los brasileños Milton Hatoum y Chico Buarque, entre otros.
Ambientada a fines de los años setenta, Faster narra la historia de dos adolescentes fanáticos de Los Beatles y de Juan Manuel Fangio, cuyo deseo de conocer al mítico piloto los impulsa a un viaje decisivo hacia un concesionario de Mercedes-Benz. Esa experiencia marcará un antes y un después en sus vidas.

Inspirado en el recetario del escritor francés Georges Perec, Berti construye un ejercicio de memoria que aborda temas como la velocidad, la amistad, los fanatismos, los ídolos y los giros propios de la adolescencia. La novela adopta la forma de una autobiografía fragmentaria y una crónica personal, compuesta por episodios breves en los que Fangio y, especialmente, George Harrison, funcionan como disparadores del recuerdo.
Aunque atravesada por la dictadura argentina, la obra se distancia de los enfoques más habituales y evita una mirada nostálgica del pasado. Por el contrario, pone en cuestión la naturaleza ficcional de la memoria y la manera en que los recuerdos se transforman al ser narrados.
Creado en 1991 en colaboración con el PEN Club de Francia, la Maison de l’Amérique latine y la Société des lecteurs et amis de Roger Caillois, el premio reafirma la proyección internacional de la obra de Berti y su fuerte inserción en el ámbito cultural francés. “Faster” fue publicada en Francia el año pasado por la editorial La Contre Allée, mientras que Impedimenta e Híbrida editaron la novela en España y Argentina, respectivamente.
“Esta noticia sí que me llena de alegría”, escribió Berti en su cuenta de Facebook, donde agradeció a los lectores y a los editores que, aunque no publicaron “Faster”, lo acompañaron en otros proyectos.
Literatura
Conocé “Yamurí”, novela de la escritora chilena Cynthia Rimsky

“Yomurí”, la última novela de la escritora chilena Cynthia Rimsky, es una obra que combina aventura, humor y reflexión en un relato trepidante y enigmático sobre los lazos familiares, la herencia y la búsqueda de nuevos caminos.
La novela fue editada por Random House y propone un viaje narrativo que sigue a Eliza y a su padre, un hombre enamoradizo que se resiste a ingresar en un hogar de ancianos. Ante la negativa, ambos emprenden un recorrido en tren hacia el sur en busca de una media hermana esquiva y del anhelo paterno de recomponer una familia fragmentada.
En el trayecto se cruzan con un grupo que viaja en la misma dirección con el objetivo de recuperar sus tierras ancestrales, una misión que pronto revelará vínculos inesperados con su propio pasado. Padre e hija se suman así a una travesía colectiva atravesada por el desconcierto y la contradicción.
Con una escritura deslumbrante, en la que las imágenes y los objetos adquieren protagonismo, Rimsky despliega mundos y abismos donde la imaginación, la risa y la curiosidad impulsan una aventura inolvidable.
Sobre la autora
Cynthia Rimsky nació en Santiago de Chile en 1962 y reside en Buenos Aires desde 2012. Es autora de “Poste restante”, “La novela de otro”, “Los perplejos”, “Ramal” y “El futuro es un lugar extraño”, y es considerada una de las voces más singulares de la narrativa latinoamericana contemporánea.








Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso